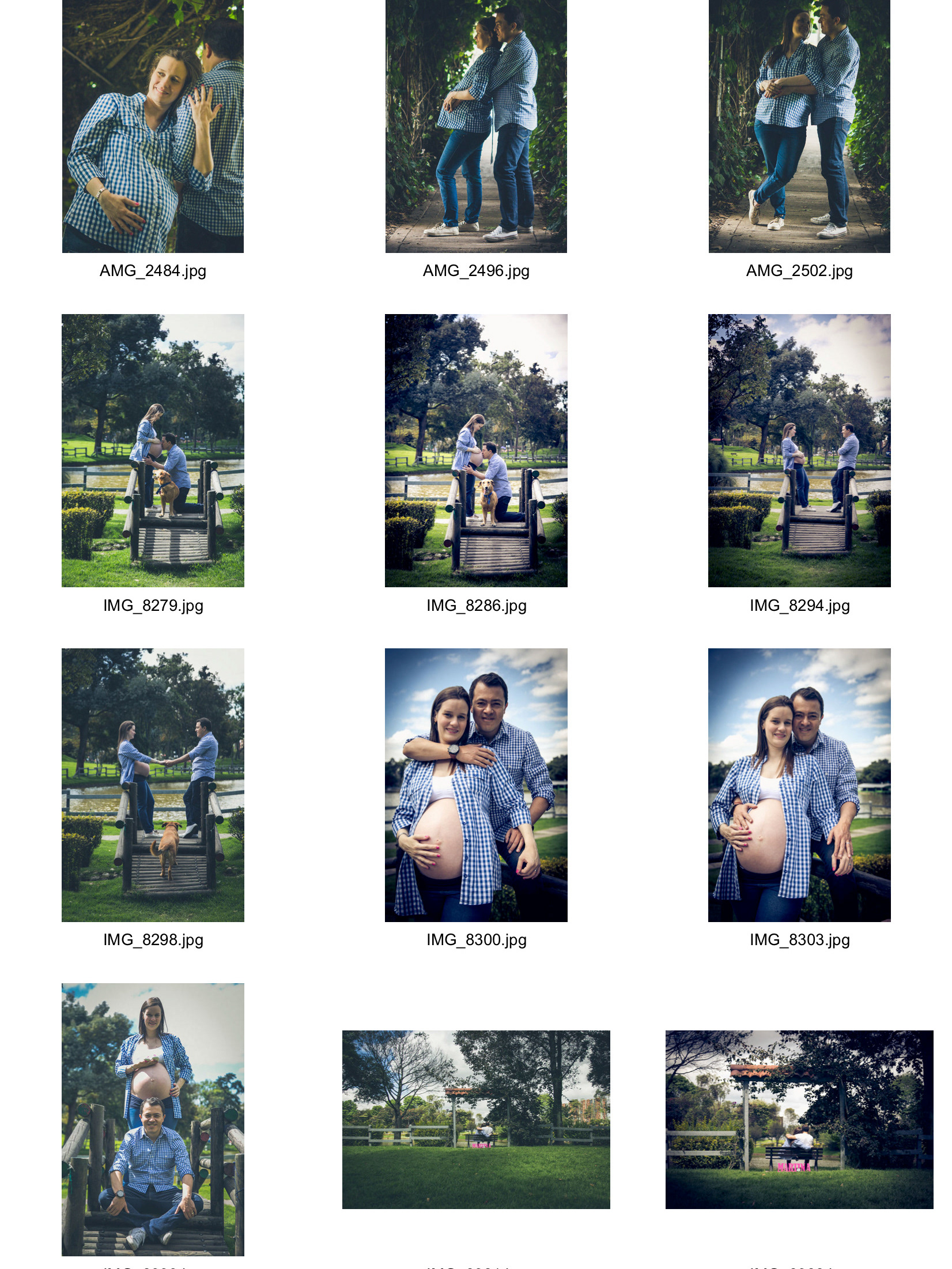Tragajo ganador de Mención Honorífica en el POYLatam 2015 categoría Multimedia.
Guillermo González. Campesino. 59 años.
“El frío pega mucho. Hiela las manos”.
Guillermo González. Campesino. 59 años.
El recuerdo más antiguo que tiene Guillermo es el de su infancia en las frías montañas de Usme, corriendo entre los cultivos de arverja y papa. De cuando aprendió a cómo labrar la tierra, a abonarla, a sembrar las semillas con sus manos, regarlas, verlas crecer, aplicar los fungicidas y luego tomar con sus dedos la cosecha.
Guillermo, desde ese entonces, ha madrugado todos los días de su vida. Sale cada mañana, a veces cuando el sol apenas comienza a asomarse entre las colinas, para conseguir el sustento con el que logró mantener a su esposa y a sus tres hijos. “Solo hice hasta segundo de primaria. En ese entonces era muy triste el estudio”, señala.
Dependiendo de las cosechas del año, pasa del cultivo de habas y mazorcas al de papa y legumbres, pero nunca sin un día en casa.
Aunque lleva una vida entera en el campo, el frío sabanero le ‘congela’ sus manos. Por eso, hoy en día se le ve en las madrugadas con guantes negros para resguardar calor por las fuertes heladas de las madrugadas, que a veces descienden a los cero grados. Pero cuando son las siete de la mañana, hora de iniciar a trabajar, se los tiene que quitar para comenzar la jornada. Sus manos, directamente con las plantas.
Pasa cerca de nueve horas, día a día, levantando la planta de alverja con cuerdas para que crezca hacia lo alto y así sea fácil recoger la cosecha. Con sus manos logra reunir cerca de nueve arrobas (más de cien kilos) durante las cosechas. Las toma de las plantas, las deja en un balde, las entrega para que sean pesadas y empacadas para luego ser llevadas a las plazas de mercado de Bogotá.
“En el campo no es mucho lo que se gana”, dice pero es, a su juicio, “lo necesario para vivir bien”, cuenta.
Guillermo, desde ese entonces, ha madrugado todos los días de su vida. Sale cada mañana, a veces cuando el sol apenas comienza a asomarse entre las colinas, para conseguir el sustento con el que logró mantener a su esposa y a sus tres hijos. “Solo hice hasta segundo de primaria. En ese entonces era muy triste el estudio”, señala.
Dependiendo de las cosechas del año, pasa del cultivo de habas y mazorcas al de papa y legumbres, pero nunca sin un día en casa.
Aunque lleva una vida entera en el campo, el frío sabanero le ‘congela’ sus manos. Por eso, hoy en día se le ve en las madrugadas con guantes negros para resguardar calor por las fuertes heladas de las madrugadas, que a veces descienden a los cero grados. Pero cuando son las siete de la mañana, hora de iniciar a trabajar, se los tiene que quitar para comenzar la jornada. Sus manos, directamente con las plantas.
Pasa cerca de nueve horas, día a día, levantando la planta de alverja con cuerdas para que crezca hacia lo alto y así sea fácil recoger la cosecha. Con sus manos logra reunir cerca de nueve arrobas (más de cien kilos) durante las cosechas. Las toma de las plantas, las deja en un balde, las entrega para que sean pesadas y empacadas para luego ser llevadas a las plazas de mercado de Bogotá.
“En el campo no es mucho lo que se gana”, dice pero es, a su juicio, “lo necesario para vivir bien”, cuenta.
Manuel Antonio Moreno Barrera. Mecánico de carros. 67 años.
“Uno aprende a vivir todo el día tiznado, quemado y machucado”.
Manuel Antonio Moreno Barrera. Mecánico de carros. 67 años.
Durante casi 40 años las manos de Manuel pegaron ladrillos. Era constructor, o un ruso más, como se presenta, hasta que un día pensó en buscar un trabajo que le implicara menor desgaste físico. “Cargar bultos o ladrillos no es para toda la vida”, dice. Fue ahí cuando pensó en la mecánica.
Llegó hace seis años a la zona de talleres y repuestos del barrio Siete de Agosto y creó su propio negocio, especializado en reparación de exostos de todo tipo de vehículos. Desde ese entonces, sus manos permanecen de lunes a domingo, durante todo el día, llenas de grasa y tizne. “Uno se acostumbra a comer con las manos llenas de tizne. Hasta la mujer se acostumbró a verlo a uno asi”, cuenta.
Manuel reconoce que cuando llegó a la mecánica solo conocía lo básico, pero estaba decidido a montar su propio negocio para poder vivir de él. Fue así como le aprendió a un yerno y contrató a técnicos que, con el paso del tiempo, le fueron enseñando lo necesario. “Uno se le pega al que sabe y a punta de machucones en las manos. Vea cómo tenga los dedos ya ‘mochos’ de tanto darme golpes, por soldaduras y quemones”, dice entre risas.
Mantener un carro es muy costoso, según cuenta. Ha visto a decenas de personas que llevan su carro a revisión, pero cuando conocen el precio del arreglo deciden retirarlo. Pocos regresan, cuando consiguen el dinero. “Tener carro es como tener una novia lejos”, dice.
Con abundante jabón, todas las noches, Manuel se lava las manos para ir a casa. Lo acompaña su hijo, quien decidió ayudarle en el negocio y a aprender de mecánica. Trabajan de lunes a domingo, casi sin descanso porque, según cuenta, todos los días le llegan clientes buscándolo.
Aleida Náñez. Trabajadora sexual. 33 años.
“Con mis manos acabo de montar mi empresa de café que sueño vender por todo el país”
Aleida Náñez. Trabajadora sexual. 33 años.
Cuando Aleida se inició en el trabajo sexual tenía menos de 15 años de edad. No conocía Bogotá. Tampoco sabía maquillarse, cómo pintarse las uñas, ni había conocido a su primer amor. Llegó a un negocio en la avenida Primero de Mayo, en donde aprendió cómo acariciar a los hombres, a hablarles al oído, a sonreirles, a ponerles con sus manos un condón y luego satisfacer por unos minutos sus deseos sexuales.
Huyó de los malos tratos de su padre, en una finca del Huila, sin dinero y sin saber qué hacer en su vida lejos del campo. Ya en la capital conoció un taxista, quien terminó llevándola a un sitio para que ofreciera servicios sexuales. Hoy en día tiene 33 años y aún ejerce ese oficio.
Una noche, cuando trabajaba en el barrio Santa Fe, zona de tolerancia en Bogotá, llegó un cliente nuevo. Días después la invitó a salir. Se enamoró, tuvieron un hijo, ella abandonó su trabajo, vivieron juntos y se dedicaron a la venta de productos en las calles. Pero él, según Aleida, con el paso del tiempo comenzó a maltratarla, a celarla, a conspirar para quedarse con la custodia de su hijo.
Aleida volvió al Santa Fe. Trabaja de día y de noche para ahorrar lo necesario para pasear cada 15 días a su hijo, que hoy en día tiene 9 años, según el tiempo que un juez le permite verlo. Por eso, emprendió una lucha para tratar de recuperarlo. Se unió a Asmubuli, una red que vincula a más de 600 de trabajadoras sexuales que buscan demostrarle a la sociedad, o a la justicia como es su caso, que su oficio no la demerita como madre.
En su bolso siempre lleva el borrador de un libro que escribió. En él cuenta por qué no da besos en su trabajo, por qué cree que la fidelidad no existe y sobre su anhelo de pasar más tiempo con su hijo, a quien abraza en una foto que usó como portada. También narra la emoción que le despierta su nuevo proyecto: una empresa de café del Huila. Ya compró las máquinas trituradoras y, con apoyo de familiares, espera pronto constituir la empresa y vender los productos de ‘Café La Humancia’, como lo llamó.
Lo lleva a todas partes. Pone en sus manos cada vez que puede una muestra del café que ella preparó y empacó para la venta, con el anhelo de algún día cruzarse con alguna editorial o con algún empresario que crea en sus nuevos sueños. “Quiero darle a mi hijo mejores oportunidades y lo voy a lograr”, asegura.
Edwin Matiz. Paraciclista. 22 años.
“Me llevé la mina para la casa. Nadie me había dicho cómo identificarlas. Pensé que era un buen tubo para usarlo en clase”
Edwin Matiz. Paraciclista. 22 años.
En un mandado a la tienda, Edwin Matiz se encontró en plena calle un tubo pequeño, brillante y con el tamaño ideal para usarlo en su proyecto de electricidad en el colegio. Tenía 12 años, vivía en Quipama, Boyacá, y cursaba séptimo grado. Se lo llevó a su casa y pensó en limpiarlo. Tomó un alambre y comenzó a meterlo dentro del tubo para sacarle la que creía arena. Su mano izquierda lo sujetaba hasta que la mina explotó.
Sus padres lo vieron bañado en sangre y retorciéndose del dolor. Lo llevaron al hospital del pueblo, pero, por la complejidad de las heridas, fue remitido a Tunja. Recuerda cómo le colgaba la piel y cómo sus huesos quedaron expuestos. Allí los médicos le dijeron que era imposible reconstruir su mano izquierda y que, además, perdería el dedo anular de la mano derecha. Su papá imploró a los médicos de que lograran salvarlo y lo lograron.
Tras recuperarse, los padres de Edwin decidieron enviarlo a Bogotá, a la casa de un hermano. Con la ayuda de fundaciones, médicos y directivas de hospitales, logró retomar su vida como un adolescente más. Regresó a clases y consiguió una prótesis que reemplaza su mano izquierda. En una de las charlas de acompañamiento, le preguntaron por un deporte que quisiera practicar y él respondió “ciclismo”.
Desde ese entonces pensó en dedicarse al deporte. Hoy en día hace parte de la Liga de Bogotá de Ciclismo y ha conseguido, a sus 22 años, ser campeón nacional. En los últimos días se dedica a entrenar seis horas diarias, entre ciclistas convencionales y paraciclistas, para conseguir uno de los seis cupos para representar a Colombia en el mundial de paraciclismo que se desarrollará en marzo en Holanda.
Edwin nunca supo quién, o quiénes, dejaron la mina en el camino. Tampoco parece importarle. Ahora solo piensa en no llegar tarde a sus entrenamientos, en conseguir el nivel necesario para lograr competir en eventos internacionales y, en algún futuro cercano, entrar a la universidad y estudiar administración de empresas. La prótesis la usa en sus entrenamientos y competencias, para conseguir mejor estabilidad en pista, pero prefiere seguir el resto de su día sin ella. “Sí, hace falta. Pero uno se acostumbra a vivir sin una mano”, dice.
Paola Rodríguez. Indigente. 18 años.
“En mis manos llevo una bolsa con una cobija que una señora me regaló”
Paola Rodríguez. Indigente. 18 años.
A Paola no le gusta que la gente se le acerque y pueda sentir su olor a mugre. Por eso, un día que deambulaba por las calles del centro de Bogotá y se encontró con una tía suya huyó para que no pudiera reconocerla.
Tenía miedo, según cuenta, de que la viera así de delgada, con los dientes partidos, con las uñas sucias, sus dedos desfigurados y, sobre todo, con el penetrante olor de dos años de indigencia por las calles de la capital.
Huyó de su casa a los 16, cuando le reclamaron por sus constantes salidas a fiestas. Desde esa vez no ha vuelto y no cree que regrese. Aprendió a sobrevivir en la calle, sola y a la intemperie. Una noche, por la Séptima, un indigente aprovechó la oscuridad, se le acercó y la intentó violar. Con sus manos lo empujó y corrió desesperada hasta perderlo. Por eso camina siempre sola, porque no confía en quienes, como ella, viven en la calle.
Una mañana, una mujer que la vio doblando su cobija sobre un andén se le acercó, la saludó, la agarró de las manos y le regaló 100 mil pesos. “Yo no lo podía creer. Tal vez me vio juiciosa doblando, no sé, pero me puso muy feliz. Con esa plata me pagué tres días de residencia, para dormir bien y bañarme. Luego tuve que regresar a la calle”, cuenta.
Paola sueña con dejar las calles algún día. Ha visto casos de indigentes que deciden irse a centros de rehabilitación y que regresan cambiados. “Vuelven muy gordos”, dice. Por eso, a veces extiende sus manos a quienes pasan por la calle para algún día recolectar, según dice, las monedas necesarias para ir a esos lugares y volver diferente.
María Mercedes Mora Cruz. Paciente con artritis reumatoide. 57 años.
“Todo a quien yo quiero le he tejido un bordado”.
María Mercedes Mora Cruz. Paciente con artritis reumatoide. 57 años.
Mercedes regala trabajos bordados a sus familiares y amigos más cercanos. Los hace en manteles, individuales, almohadas y en telones decorativos. Los teje durante tardes enteras, olvidando la fragilidad de sus manos, hasta que sus dedos comienzan a doler y la obligan a parar, guardar su trabajo y esperar a que un nuevo día llegue para poder continuar.
La artritis reumatoide apareció en su vida a los 21 años. Se manifestó por primera vez con una ligera molestia en un dedo. Un año después, Mercedes terminó en cama, paralizada, con el dolor recorriendo todos sus huesos y con un diagnóstico médico que la devastó: pasaría el resto de su vida en silla de ruedas.
Al tiempo, una tragedia sacudió su vida. Sus padres, quienes un año atrás decidieron abandonar la capital y radicarse en un pueblo caliente, tranquilo y lejano al bullicio, terminaron levantando su casa en Armero. Un año después, en 1985, una avalancha sepultó el pueblo junto a sus 20 mil habitantes.
Sus amigos y familiares, tras verla angustiada, derrotada y sin siquiera poder llevar sus manos a la cabeza, la obligaron a levantarse de su cama, a que se fijara metas de luchar contra el diagnóstico y a aprender a vivir con el dolor. Mercedes, con dedicación y ayuda médica, logró ponerse de pie y dar sus primeros pasos. Su meta más grande, poder volver jugar baloncesto, la logró. “Fue muy bonito volver a rebotar un balón con mis manos”, cuenta.
Mercedes no paró allí. Aprendió a nadar, a disfrutar de una caminata por un parque o a ‘vitrinear’ en un centro comercial, a pesar del dolor que siempre la acompaña. En los últimos meses, en los que ha tenido que abandonar la actividad física por sus tratamientos, conoció el bordado. “Entiendo mi situación, pero no me dejaré derrotar. Si no podía jugar más debía buscar otra cosa que me gustara. Hay que evolucionar. Y así conocí los bordados, que me encantan”, señala.
Sus dedos le duelen. El frío le duele. El esfuerzo físico le duele. Pero, aún así, Mercedes se queda en Bogotá, rodeada de todos aquellos que algún día la convencieron de que debía luchar contra su enfermedad. Por eso, según cuenta, el mejor regalo que les puede dar en agradecimiento es lo que con sus propias manos pueden hacer.
Hernán Baquero. Barbero. 76 años.
“Mi especialidad es el corte para hombres de pelo y barba. Pero hay mujeres que también vienen porque dicen que tengo buena mano”.
Hernán Baquero. Barbero. 76 años.
“Mi especialidad es el corte para hombres de pelo y barba. Pero hay mujeres que también vienen porque dicen que tengo buena mano”.
Hernán siempre le tuvo respeto a la barbera que usaba para afeitar a sus clientes. En esa época, a mediados de los años 60, cuando era un adolescente recién llegado desde el Quindío a Bogotá, no existían las máquinas eléctricas, ni las modernas cuchillas diseñadas para no irritar la piel. En cambio se usaba una navaja de filo agudísimo, hecha de acero muy templado, lavada en formol, con la que fácilmente se podía “volarle un lunar al cliente”.
Por eso, desde niño, le aprendió a su papá que el secreto para no herir a nadie en su trabajo era pasar siempre un dedo por delante de la barbera. Y así, según cuenta, nunca ha tenido problemas en sus casi 50 años como barbero del barrio Las Cruces, sitio en donde levantó su propio negocio, del que se habla, sería la barbería más antigua de la ciudad.
Su local es pequeño y conserva todos los rasgos de una peluquería de antaño. Guarda todas las herramientas antiguas con las que se inició en su juventud en el mundo de la barbería. Allí están las temidas máquinas manuales, la filosa barbera (que luce como una cuchilla de afeitar moderna) y sus sillas de origen inglés de más de sesenta años de antigüedad. Se considera “muy conservador”. A pulso se ganó la fama en la zona de solo hacer cortes clásicos, lejos de las nuevas tendencias en peluquería.
“Aquí han venido a que con la cuchilla les haga dibujitos y no sé qué cosas en la cabeza. Yo sí los llevo a donde les hagan eso, para que los trasquilen como quieran. Cliente que joda mucho, mejor que no venga”, advierte.
Cada corte de pelo cuesta 5.000 pesos . Humedece el cabello, toma sus tijeras clásicas, o la máquina eléctrica según el gusto del cliente, y comienza a cortar. Lo hace de lunes a domingo en su pequeño local, a donde llega su clientela de todas las edades y de todos los rincones de Bogotá, que lo buscan por “tener buena mano”.
“Vienen y los dejo como para que busquen novia”, cuenta entre risas.
Carlos Jacanamijoy. Pintor. 50 años.
“Todas las personas deberíamos vivir con lo que nuestras manos saben hacer”
Carlos Jacanamijoy. Pintor. 50 años.
A Carlos lo vieron en casa pintando desde los 13 años. Lo hacía cuando estaba en el colegio, frente a los fogones de sus abuelos, entre los árboles o en todo momento en el que tenía un lápiz a la mano para dibujar las portadas de sus cuadernos, los rostros de sus amigos o la imponente naturaleza del Putumayo que lo rodeaba. Luego conoció los vinilos y los óleos y sobre sábanas viejas comenzó a dejarse llevar y pintaba sin parar.
“Me gustaba mucho jugar con los colores. Las formas. Las emociones. Siempre sentí que eso era lo que debía hacer”, cuenta. Sus manos, grandes y llenas de pintura, retratan casi a diario su especial amor hacia la naturaleza, su relación con la comunidad indígena Inga, a la cual pertenece, sus sueños ysu memoria.
“Me acuerdo que mi abuela, que era muy católica, me dijo un día que es un don divino poder dejar una semilla en otros seres. Yo creo que el arte es un poco de eso”, cuenta.
Carlos, quien se ha posicionado como uno de los artistas más reconocidos en el país, siempre ha buscado en su trayectoria artística “nunca perder el asombro”. Por eso, según cuenta, no solo toma sus pinceles, también ha experimentado con brochas rudimentarias y escobas en su trabajo. “Se puede lograr un gran trabajo con lo que sea. De los errores y de los colores manchados, porque nada está completamente hecho. Siempre hay que explorar”, señala.
A veces, confiesa, toma un lápiz y sobre el lienzo comienza escribir palabras sueltas. Sobre ellas aplica el color.“Ellas (las palabras en el lienzo) comienzan a guiarme para tratar de llevar un mensaje más universal, ya con los colores”.
Tras casi cuarenta años de recorrido artístico, Carlos evita llamar a su pasión por el arte “trabajo”. Vive de él, pero cree que su éxito se ha basado en “ser honesto” consigo mismo y hacer lo que le apasiona. “Mis manos nunca han hecho algo diferente a pintar. Por eso nunca he visto esto como un trabajo, o una obligación. Todo lo contrario, mis manos han hecho lo que más me ha apasionado”.